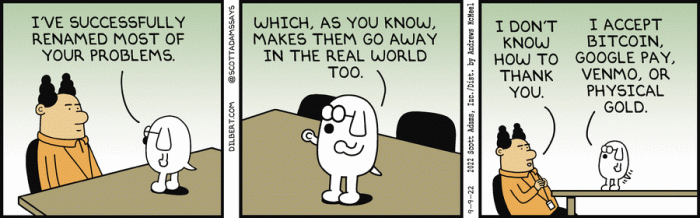Es posiblemente el tema del año en el mundillo tecnológico: la proliferación de nuevos modelos de inteligencia artificial publicados y liberados durante este 2022 cuya recta final enfilamos es absolutamente singular.
Diríase que, por primera vez en un par de décadas, estamos presenciando algo radicalmente nuevo. Desde que a finales del siglo, y milenio, pasado la web nos permitió acceder al conocimiento de la humanidad de forma antes no imaginadas. Ante las terminales de estos modelos la sensación es idéntica: tener en nuestras manos el acceso a recursos inagotables de texto o imágenes.
Da igual que estés pensando en la sensación de la semana, ChatGPT, en soluciones libres como Stable Diffusion, o en soluciones de pago como DALL-E, Midjourney, o Copilot de Github. Lo que tienen en común es el empujón a la productividad, el hacer más en menos tiempo. Mención especial a ChatGPT, donde puedes hacer una pregunta y obtener una respuesta sin pasar por una décena de enlaces promocionales ni leer texto estúpidamente optimizado para SEO. Como digo, usar estos motores a día de hoy ofrece sensaciones que hace dos décadas que perdimos.
Por supuesto, está el debate de la autoría. En este laberinto sin salidas en que se ha convertido la gestión de propiedad intelectual, ¿quién es el autor de la imagen, quien teclea el texto y la pide o el software que realmente la produce sin que sepamos bien qué pasa dentro? Aún más complejo es el caso de Copilot, entrenado con una infinidad de repositorios de software libre, muchos de ellos copyleft, que te devuelve código sin hacer mención a este hecho ni respetar el carácter extensivo de estas licencias sobre los trabajos derivados.
Volviendo a centrar el tema, más allá de temas legales, desde el punto de vista técnico estamos presenciando el inicio de algo grande. Bajar la barrera de entrada para realizar ciertas tareas va a conllevar un aumento de la productividad global enorme. Piensen en el impacto que tuvieron las hojas de cálculo tipo Excel. Vamos a ser capaces de hacer más, y mejor, en menos tiempo. Ni siquiera entro a la futilidad de discutir si el arte se muere o no se muere porque es un falso dilema: el arte nunca se va a morir, sino que ahora habrá más formas nuevas de crear arte.
[Imagen: Be’lakor dressed in christmas style holding a tray of cookies direct from oven, creada por éste que les escribe usando Midjourney.]